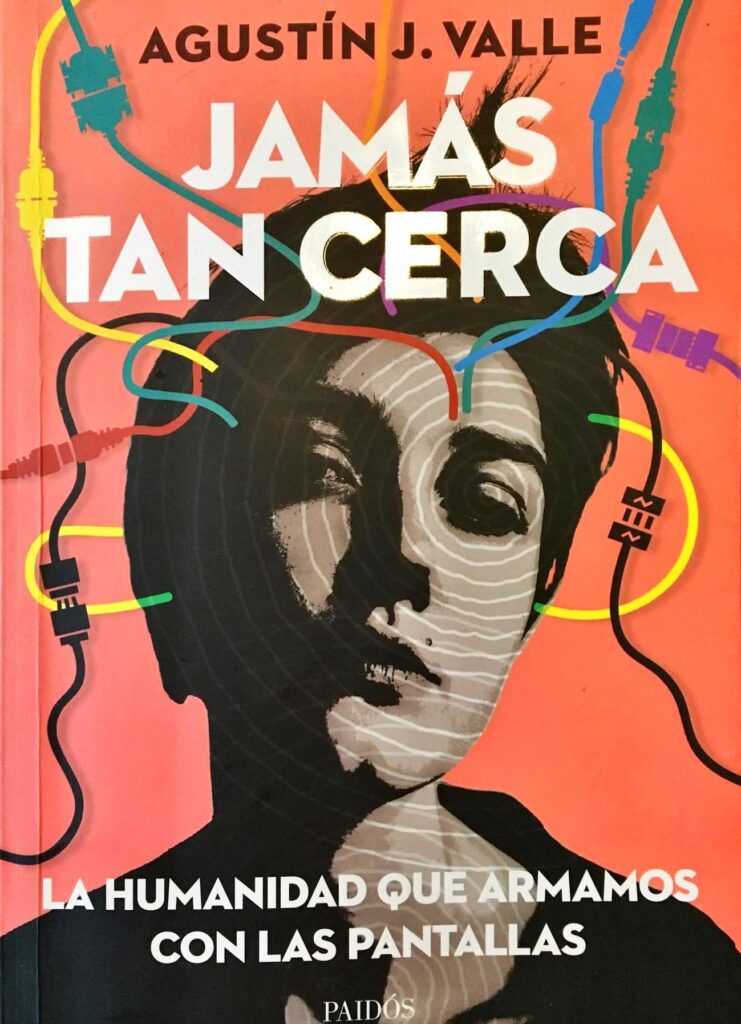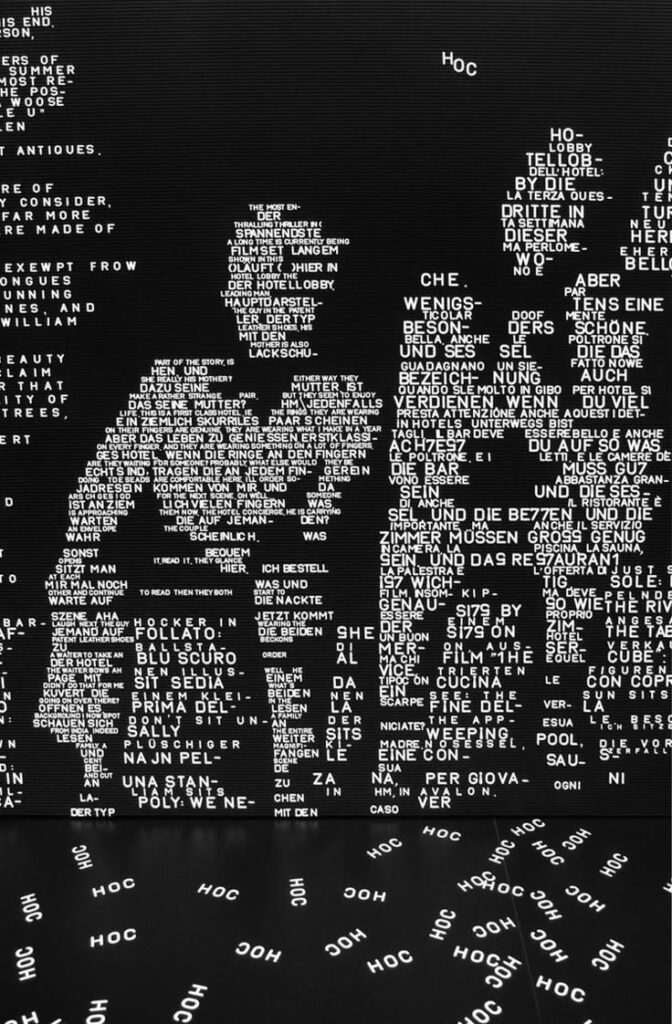Serena Sottile entrevista a Agustín J. Valle, pensador, ensayista, autor de “Jamás tan cerca. La humanidad que armamos con las pantallas.”
SS -Quiero empezar preguntando por el título de tu libro que me pareció fascinante: “Jamás tan cerca. La humanidad que armamos con las pantallas”. Tuve que buscar el poema de Cesar Vallejo,” Los nueve monstruos” para leer allí la desolación y el desgarro del poeta en el contexto de su época (…) Jamás tanto cariño doloroso, jamás tan cerca arremetió lo lejos, ¡jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto! Jamás, señor ministro de salud, fue la salud más mortal (…). Tremendo. Obviamente voy a preguntar por la elección de esta frase.
AV -De la increíble obra de Vallejo, ese poema me parece un canto doliente a la vida; no un canto a la vida doliente, no una oda del martirio, sino un vitalismo maduro, que no es sin el dolor, y que incluso tiene en el dolor un vector más que indica grados de intensidad de lo vivo. Y bueno, ese verso, “Jamás tan cerca arremetió lo lejos”: ¿Qué es “lo lejos”? Algo que no es que está lejos, sino que es lejos; es lo lejos. No importa en qué momento ni dónde estemos: aquello es lo lejos. Y, aunque lejos, tiene poder de arremeter, es decir, de hacer efectos acá. Acá, en lo cerca; acá, en el presente. Lo lejos afecta a lo presente; lo lejos es lejos, no es acá, pero tiene efectos acá. Algo impresente con poder en el presente… Por supuesto, no puede sino enraizar en lo presente eso que se presenta como lejano; en otros términos, no puede sino ser una dimensión mistificada, o fetichizada, idolatrada, hecha en base a lo presente -lo que hay, lo concreto-, pero separada. Vallejo escribió el poema en 1937 y me gusta pensar que hay toda una historia de “lo lejos”, con diversas formas, nombres, dispositivos concretos de efectuación de su poder; el poder, en fin, de lo abstracto. El poder de instancias intangibles, trascendentales, mandatarias: el Espíritu del Señor, el Cielo, con analogías muy evidentes con la esfera virtual de los medios de comunicación conectivos (omnisciente, luminosa, eterna, ubicua, modélica, ahora también con la IA antropomórfica, etcétera); pero también el capital, poder abstracto que subordina lo sensible reduciéndolo a medio-para-otra cosa. Y el Espectáculo, en los términos de Debord.
Ahora bien, si la dominación de lo sensible y presente se organiza desde antiguo mediante dispositivos que tienen en lo abstracto -separado, superior, etc.- la clave de su poder, en una depreciación drástica del presente -que, depreciado, necesita migajas de salvación desde esa esfera luminosa ultramundana-, creo que nunca arremetió tan cerca como ahora, que tenemos pegado al cuerpo constantemente el umbral de esa esfera mediata que organiza nuestra sujeción, sujeción que, entonces, con aparatos hiper modernos, actualiza formatos que llevan siglos conformando la subjetividad occidental.
SS – ¿Cómo se fue escribiendo este ensayo?, ¿qué significó para vos en términos personales?, quiero decir, por ejemplo, si en el proceso de escritura te descubriste pensando o enunciando posiciones o reflejando aspectos impensables a priori.
AV – Fueron muchos años de escritura, de mascullar, de rumiar. Muchos años. Hubo un momento, si bien recuerdo coordinando un encuentro presencial intensivo dentro de un seminario que coordino en FLACSO (ahora llamado Subjetividad conectiva y crisis de la presencia escolar), en que se me alinearon un par de ideas y sentí que eso tenía que ser un libro; y desde ese momento hasta la publicación del libro, pasaron ocho años. Básicamente, aquella idea funcionaba como un nudo entre tres cosas: la mediatización, entendida como la tendencia a vivir la vida y las cosas como un medio para otra cosa —es decir, con el presente depreciado—; una lógica de raíz teológica, hoy efectiva bajo el régimen concreto de la conectividad; y, finalmente, las operaciones de habitabilidad de ese régimen, que configuran la subjetividad mediática.
Esta subjetividad tiene, por así decirlo, su etnografía muy prosaica y terrenal: las operaciones y formas propias de un ambiente caracterizado por medios comunicacionales que no sólo comunican instantáneamente, sino que comunican la instantaneidad misma.
A ello se añade —tomando una idea de Paul Virilio— que estar mediatizado es estar privado de derechos inmediatos, vale decir, de potencias inmediatas.
Luego, claro, me pasaron muchísimas cosas escribiendo, sí. Por un lado, rápidamente encontré la coincidencia entre la subjetivación digital conectiva -sus hábitos, sus patrones temporales, etc., etc.- y el modo de valorización financiera. Pero, además, en el medio, mientras estaba trabajando en el libro, apareció el COVID y la pandemia. Fue una catalización de lo que venía trabajando. Se radicalizó. Creo que en la pandemia, la subjetividad mediática -conectiva, financiera- tuvo una templanza: como el hierro, que, sometido a condiciones térmicas extremas, adopta esa forma con mucha mayor dureza para el porvenir -y con resistencia a embates que podrían modificarla-, en la pandemia hemos experimentado un extremo de virtualización, de mediatización conectiva de la vida y la producción, y aunque luego se “volvió a la normalidad”, volvimos siendo eso, seres cuyo cuerpo y mente ya sabe que es capaz de eso, que tiene esa forma.
SS – Lograste una voz muy particular, como dice Paula Sibilia en el prólogo, tu estilo no es academicista, aunque tus ideas se apoyan en una fuerte base conceptual y en el humor. ¿Cómo crees que se forjó ese estilo? (Dicho sea de paso, qué lujo la prologuista).
AV – Para mí es muy importante la conversación. Me encantan los textos, por supuesto, tanto leer como escribir. Pero más me importa la conversación; y creo que podemos conversar con los textos. Que de las conversaciones vienen, en última instancia, los textos. Y cuando escribo, a ellas aspiro: a que mis textos se incorporen a las conversaciones. No quiero una escritura que acribilla con erudición o citas o barnices semánticos infranqueables excepto para selectos poseedores de tal o cual código. Gesto elitista que muchas veces tiene la posición de saber. ¿Nos convertimos, si no, en burócratas del pensamiento? Es un riesgo, por supuesto no un sino fatal de ningún estilo. Prefiero otros riesgos; quiero sentir que le estoy hablando a alguien, que le estoy escribiendo a alguien: que en la lectura habrá alguien. Y que entonces el texto sea un mediador entre dos álguienes, alguien que escribe -y que se sienta, al leer, que allí hay alguien-, y alguien que lee; no una escritura que comunique objetividades.
¿Qué grado de conversación tiene una cultura? ¿Qué cuota de conversaciones tiene incorporada la producción de textos, en cada época, en cada ambiente?
Desde hace muchos años, desde mi siempre, ejerzo diversas prácticas de hablarle a mucha gente, prácticas culturales y políticas, y coordino talleres de pensamiento colectivo (con diversas orientaciones y especificidades, en relación a la escritura, a la educación, problemas teóricos, etc.), y creo que el placer y la tensión de decir, improvisando la forma en base a sustancias ya pensadas, ante ojos que me miran y los miro, ha sido fundamental en la forja de “mi estilo”, o al menos el de mi libro Jamás tan cerca (algo distinto de otros textos). Por lo demás, la lectura de literatura ocupa un lugar importante en mi vida, y cuando escribo -y cuando leo- teoría, o ensayo con teorización, tengo también presente, incorporada, la poeticidad como índice de verdad de un decir.
SS – Te escuché decir que consideras a Ignacio Lewkowicz como tu maestro ¿me contarías un poquito sobre esa relación?
AV – Conocí a Nacho en 1999, gracias a mi madre que es psicóloga (Nacho trabajaba mucho con el mundo psi); yo tenía diecisiete años, cursaba quinto año del secundario, y tuve un vínculo con él muy formativo, participando de sus grupos de estudio y pensamiento, y con un vínculo personal, amistoso, y con algo de padrinazgo -coincidió con que mi padre enfermó del cáncer que lo mataría-, hacíamos caminatas psico-filosóficas… Hasta el trágico accidente que se lo llevó, junto a Cristina Corea, de este mundo, fueron cinco años de revolución intelectual para mí, y para mucha otra gente también. Cambió mi pensamiento y mi vínculo con el pensamiento. Al punto de que en muchos de mis textos, incluso de mis libros, veo no sólo la influencia, sino hasta la autorización de Nacho, o mejor dicho, veo su senda bajo mi andar experimental: si armé y escribí un libro de ensayos de fútbol (De pies a cabeza, junto a Juan Manuel Sodo, ed. Interzona) no es sin haber leído un texto de Ignacio llamado “Gol de Dalla Líbera” donde hablaba de la ontología que operaba el programa Fútbol de Primera; escribí “Cachorro, breve tratado de filosofía paterna” (ed. Hekht) y, si bien iba a llamarse “Así se come” , decidí buscar otro título para que no se pensara que era un libro gastronómico, lo cierto es que resonaba la voz de Ignacio, que hablaba de los chicos como “cachorros”; escribí un ensayo político sobre los Redondos (“A quién le importa, biografía política de Patricio Rey”, junto a Ignacio Gago y Ezequiel Gatto, ed. Tinta Limón) y siempre recordé leerle a Nacho alguna nota suelta donde teorizaba sobre los Redondos, y decía algo como “en otro sitio escribiré por qué son política”, o algo así, así como recuerdo que en el margen de algún libro que me prestó (¿Badiou?) había transcrito versos de Superlógico… Pero fue recién en Jamás tan cerca que me resultó adecuado usar explícitamente sus conceptualizaciones.
SS – Si tuvieras que elegir a tres pensadores aparte de él, a quiénes elegirías y por qué.
AV – Es tan imposible la pregunta que me permito nombrar a Diego Maradona, lo considero un pensador corporal, aunque, también, un pensador lingüístico: el mayor frasista de la cultura popular argentina. Incluso fue inspirado en Diego que Riquelme, a días de derrotar en Boca al ex Presidente Mauricio Macri, declaró que “Maradona era la persona más poderosa del país, porque tener poder es que la gente te quiera”. Fuera de esto, puedo apelar al nunca suficientemente revisitado tridente de clásicos Spinoza, Marx y Nietzsche, y muchas y muchos que los digirieron; ¿por qué?, pues porque creo que aman la vida sin prejuicios, y contra las fuerzas del cielo, de todos los cielos (como Patricio Rey, “rajen del cielo…”).
SS – ¿Qué ideas o conceptos se resignificaron para vos a partir de la publicación de “Jamás tan cerca”?
AV – Digo uno. El libro se centra en el concepto de subjetividad mediática (y en el de “presentificación”). En este tiempo tiendo más a pensar en términos de una subjetividad conectiva, porque creo que es una válida caracterización del capitalismo, un capitalismo conectivo. La categoría de “mediática” me gusta porque reúne -o señala la unión- de dos cosas: los medios de comunicación y la tendencia a vivir todo como mero medio para otra cosa. Sin embargo, en estos años, creo que, con bisagra pandémica, se hizo más claro que la técnica conectiva es la clave, y la noción de “medios” arrastra mucha imagen -y literatura- de los viejos mass-media, los grandes emisores comunicacionales y demás. La conectividad instantánea es la técnica de este continuo de entretenimiento y producción que sujeta y da forma a la vida actual; y la conectividad -con la red como figura paradigmática- también puede pensarse para la dinámica económica de producción vía ensamblajes y recombinaciones de elementos de procedencias diversas y variables.
SS – ¿En qué andas pensando por estos días? ¿estás trabajando sobre algún tema en particular?
AV – Varios, continuando la línea de trabajo de Jamás tan cerca, aunque más orientada a lo político, por el devenir de estos últimos años, que nos pusieron un Presidente surgido de la televisión, “viralizado” por redes sociales, que comunica convirtiendo sus fantasías en imágenes mediante inteligencia artificial y se pasa el día twitteando; pero, un poco más profundamente, me interesa pensar las dinámicas de descarte social, esto es, de supresión de la condición de semejanza a ciertos individuos o -más aún- sectores o tipos de población, en su relación con las formas contemporáneas, conectivas, de organización de lo sensible, de lo perceptible, del ambiente efectivo y de distribución de derechos y valores a los diversos sujetos de la sociedad. ¿O la cancelación y la eliminación no se pedagogizan en pantallas táctiles?
Pero como creo que los dispositivos productores de subjetividad son entramados hechos de elementos de naturaleza heterogénea, pensar la subjetividad conectiva también es, por ejemplo, pensar el imperativo del fitness, la compulsión ludópata vuelta razón normal, el mascotismo como modelo afectivo… Pero todo en torno a una preocupación última por la enajenación política y la recuperación del mundo, ya que el difundido miedo al ecocidio y el colapso general, creo, expresan cómo, para la experiencia, para la presencia -única instancia donde en rigor estamos-, el mundo ya lo hemos perdido, aunque en multitud de situaciones lo recuperamos, lo rehacemos.