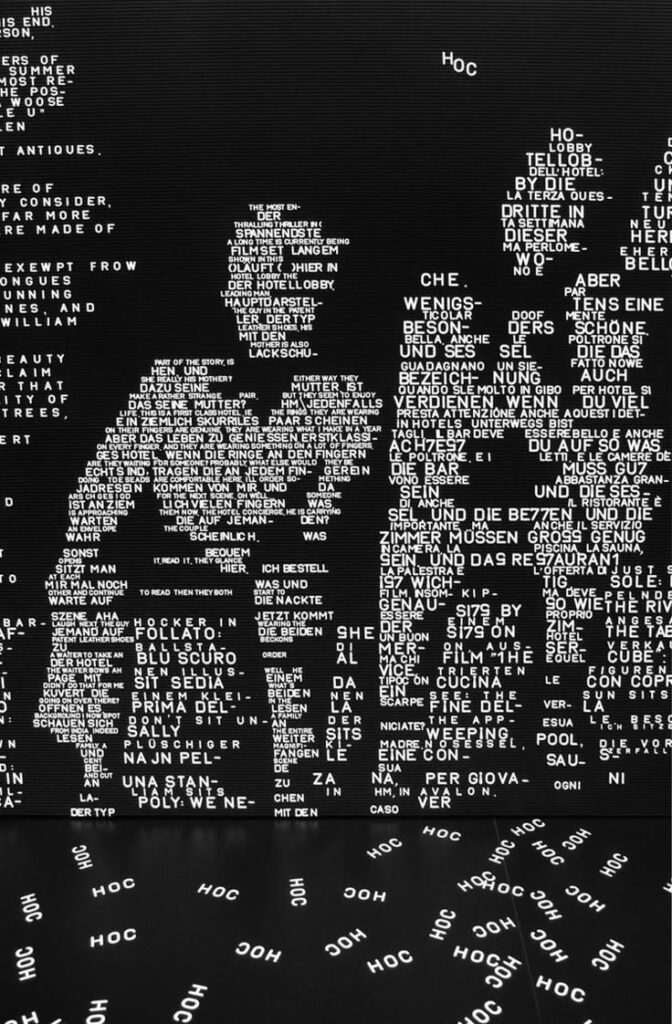Lola López Mondéjar.
Hace unos meses leí y reseñé para Infolibre (1) Tienes que mirar (2), un texto autobiográfico donde la escritora rusa Anna Starobinets narra su segundo embarazo y el parto de un bebé no viable, así como el posterior e imperioso deseo de la protagonista de tener otro hijo.
Todas las reseñas del libro subrayaban el dolor de esta madre por su pérdida, así como su valentía para luchar de inmediato por un nuevo embarazo, tras una depresión clínica que hizo sucumbir al desánimo también a su hija de ocho años, y la oposición del marido, si bien este se expresa con notable prudencia.
Sin embargo, mi lectura no se centró en ese aspecto, pues lo que llamó mi atención fue otro: el fanatismo con el que la protagonista/autora experimentaba su deseo de un nuevo hijo, a pesar de que la anomalía genética que le impedía vivir al primero tenía una posibilidad muy alta de repetirse. Nadie observó esto en las reseñas previas, y cuando publiqué la mía, subrayando el aspecto imperativo del deseo de un nuevo embarazo, un activista pro-parto natural y promaternidad me respondió con un tuit que me hizo pensar, tanto como el posterior debate que se produjo en mi muro de Facebook cuando publiqué también allí mi reseña del libro.
Reproduzco aquí el intercambio.
Ibone Olza (3) A propósito de mi reseña:
«Fanatismo maternal» implica juzgar el deseo de esa madre. Desde ese enjuiciamiento parece difícil poder atender y acompañar eficazmente. ¿La autora considera fanático a todo aquel que persigue sus sueños contra viento y marea o sólo a las mujeres que se empeñan en ser madres?
Carmen Gimeno, y 6 más indicaron que les gusta un Tweet en el que se te mencionó.
FaXenia García responde:
¿Cómo alguien que pasa por todo este horror (y que hace pasar por este horror a su familia) solo ve la salida en un nuevo embarazo? Esta maternidad que nos redime es tan peligrosa como espeluznante.
El libro creo que no voy a leerlo porque me espeluzna ese tema, esa obsesión, esa suprema importancia de la maternidad -a toda costa- como fin (a veces casi único) que, por supuesto, no niego, pero.
María:
a mí no me enfadó lo de Mónica García. Hay algo muy opresivo también en la sociedad actual que mira a las mujeres profesionales que somos madres como “profesionales a medias”, que “cedimos la obligación heteropatriarcal” de ser madres en “desmedro de nuestras carreras”. ¿Por qué tengo que ocultar que soy madre?
En mi muro de Facebook se apuntó lo siguiente:
Isabel Wageman
Lo leí hace poco y tu artículo me hace ver otras cosas, lo cual agradezco. Con todo y lo que falta por decir, me parece un gran libro. No veo del todo una obsesión por la maternidad, ni mucho menos. Tantas lecturas posibles A lo que yo no me atrevo -e insisto, yo- es a juzgar ese deseo. Me ha gustado leer tu reseña de cara a reflexionar sobre la maternidad como identidad, que es algo que me asusta si se lleva al extremo. Creo que la maternidad sí es parte de nuestra identidad (nuestra, de las que somos madres), así como también nos define, entre tantas cosas, lo que elegimos a lo largo de la vida (ser madres, periodistas, escritoras, fotógrafas, etc.). De todas formas, obviamente da para muy largo y ojalá con un café o una cervecita y el Parque del Retiro cerca (y septiembre y la Feria del Libro, crucemos los dedos).
Mi respuesta a Ibone Olza:
L.L.M: Pienso que empecinarse en el deseo de un hijo a pesar de los peligros que comporta, apunta a un deseo tiránico que no puede ser sublimado ni subjetivado ¿Por qué esa necesidad extrema?
Ibone Olza: ¿Por amor tal vez? ¿Por intuición de que será sanador? ¿Deseo tiránico? ¿Tiránico porque no renunciara por el marido no sería tiránico’
L.L.M: Tiránico porque se impone al resto de la vida, no puede ser negociado, aplazado, integrado. Es a vida o muerte, según se narra.
Ibone: Me preocupa que lo que no se entienda es ese empeño en tener un bebé que pueda estar enfermo. La presión eugenésica es brutal, como si solo pudiéramos tener bebés perfectos.
Fueron estos intercambios, que incidían en una preocupación anterior surgida de mi propia experiencia clínica, los que me llevaron a querer dar forma a estas reflexiones
Definición de parentalidad
El concepto de parentalidad (4) fue acuñado por Racamier en 1961, e incluye, más que la suma de las funciones maternas y paternas de sostén y terciarización, esto es, la tarea de romper el lazo entre la madre y el bebé, facilitar la posterior separación e introducir a éste en el mundo.
Se trata de un proceso madurativo que se puede definir como el conjunto de reajustes psíquicos y afectivos que permite llegar a ser padres y responder a las necesidades corporales, psíquicas y afectivas de los hijos (pág. 7)
En 1961 Recamier empezó a usar el término parentalidad agrupando ambas funciones. La parentalidad se da en el encuentro padres-hijos y no la desempeñan solo los padres biológicos, pues se trata de un concepto que apunta a lo simbólico, que no tiene que ver con vínculos ni personas sino con funciones, mientras que la paternidad sí habla de personas concretas. La función parental comienza con el deseo del hijo y se extiende hasta el final de la adolescencia en sus efectos estructurantes.
Racamier habla al respecto del “duelo originario de la madre”; es preciso que los padres asuman la castración simbólica para separarse del hijo y reconocerlo como distinto de ellos. La función parental debe variar así según las necesidades evolutivas del hijo.
Por otra parte, la idea de interdependencia recíproca entre padres e hijos la introdujo García Badaracco (5), distinguiendo entre interdependencias normógenas, que colaboran con el crecimiento, y patógenas o patológicas, que lo obstaculizan.
Los hijos son a menudo compensaciones de las heridas anímicas de los padres, en casos extremos, los niños que perciben estas compensaciones se posicionan como cuidadores de los padres, lo que dificulta que estos puedan pasar a la “declinación de la crianza”, y se estructuran conflictos dilemáticos, sin salida, porque padres e hijos están atrapados en una trama enferma y enfermante, afirma Elena M. Steiner en el mismo trabajo.
Por otra parte, la función parental incluye el complejo fraterno. Ser padre o madre no son atributos esenciales, sino que se constituyen en una sociedad determinada.
Elisabeth Badinter (6) se pregunta por qué queremos tener un hijo, y responde que no lo sabemos. Entre los diferentes motivos que participan se incluye la presión social y la identificación entre ser mujer y ser madre. Para Badinter el instinto maternal es el mayor engaño de la humanidad, que identifica a la mujer con las hembras animales, cuando para ella se trataría en realidad de una conducta motivada por una presión cultural extrema. En su famoso ensayo, ¿Existe el instinto maternal? (7),la autora repasaba la concepción de la maternidad en distintos momentos históricos para concluir que ese instinto no existe en absoluto, y que el imaginario maternal (con sus prescripciones y prohibiciones) depende enteramente de la cultura.
Laura Freixas (8), confiesa abiertamente en su diario que no deseaba tanto el segundo hijo como lo quería su marido, y que si se sometió a tratamientos de fertilidad fue para satisfacer el deseo de él, hasta que, al no poder conseguir ese segundo embarazo, y tras costosos intentos, recurren a la adopción de un niño ruso. El fuerte empuje hacia la maternidad que rige en nuestras sociedades ha sido tratado por María Fernández Miranda (9) mediante entrevistas a mujeres célebres que eligieron voluntariamente no ser madres, o bien que no pudieron serlo y disfrutaron de su experiencia sin frustración. La intención de la autora es desvelar ese fuerte empuje a la maternidad socialmente construido.
La posición de Badinter se opone frontalmente a la de los defensores de la maternidad intensiva, que opinan que el término instinto oculta la verdad de lo que hay: la pulsión de la sexualidad de la maternidad (10), según Casil da Rodrigáñez, o bien una maternidad verdadera que habría que restaurar, según Nils Bergman (11), apóstoles ambos de la maternidad intensiva.
En este sentido se expresan los resultados de una encuesta actual donde se preguntaba por la representación de la maternidad: ser madre se vincula a ser más amable, mientras que las no- madres son consideradas mujeres egoístas, narcisistas y neuróticas. Por su parte, el cine ha representado a las mujeres sin hijos de las películas como mujeres malas (12).
El imperativo que empuja a las mujeres a ser madres sigue muy presente en nuestra cultura, si bien las voces en contra de este mandato ancestral se oyen cada vez más fuerte, amenazando ese pilar del patriarcado, de forma que, podríamos aventurar, tal y como lo hacen algunos especialistas consultados en el documental [M]otherhood (13), que la sobrevaloración actual de la maternidad como institución se produce por miedo a que se extienda el deseo de No tener hijos entre las mujeres, ya que, al mismo tiempo, el número de mujeres que decide no tener hijos aumenta cada año, y disminuye la tasa de natalidad en los países ricos.
Precariedad laboral, interrupción de la carrera profesional por políticas anti-conciliación, inestabilidad de las parejas, la prioridad que las mujeres conceden a la autonomía personal y a la independencia laboral y afectiva, son factores que inciden en las llamadas no reproductoras electivas. Por otra parte, existe un tabú que impide que las madres hablen abiertamente de su rechazo de la maternidad, un rechazo y un tabú que se interroga en el libro de Orna Donath, Madres arrepentidas (14), que suscitó una densa polémica al entrevistar a mujeres que, aun amando y cuidando a sus hijos, se arrepienten de ser madres.
Sin embargo, el imaginario actual de la maternidad es el de una maternidad sobrevalorada, que cierto feminismo contemporáneo acoge de nuevo con entusiasmo. Para Simone de Beauvoir (15) (1949) la identificación mujer-madre convertía la maternidad en una tara para la liberación de las mujeres, supeditándolas a la especie e identificándolas con la naturaleza. Firestone y Lidia Falcón, proclamaban la igualdad de las mujeres confiando en que un futuro tecnológico las liberaría de ser madres (16), considerando la maternidad como un obstáculo para dicha igualdad. Pero en las últimas décadas hemos pasado de ese esfuerzo por separar a la mujer de la madre, la feminidad de la maternidad, a la crianza de apego o maternidad intensiva, esto es, la entrega exigente de la mujer al ejercicio maternal, posición también defendida hoy por otros sectores del feminismo.
Creada en la década de los ochenta por los fundamentalistas (17) Christians Wiliam y Martha Sears (18), la paternidad por apego o paternidad pura se ha extendido por todo el orbe, inculcando una devoción total por los bebés que recomienda el abandono de las carreras profesionales de las madres. La renuncia se centra en la mujer, de nuevo.
La actual omnipresencia de una maternidad romantizada que se está imponiendo en el imaginario colectivo constituye un movimiento contrario al que emprendieron las intelectuales feministas de la segunda ola, que irrumpieron en el tema subrayando los aspectos más realistas y ambivalentes de la función maternal, precisamente, para darle voz a la realidad de las madres. La exigencia de ser madres perfectas que experimentan una mayoría de las jóvenes treintañeras se convierte hoy en un ideal tan imperativo como fue para sus propias madres el ideal revolucionario de incorporarse al mercado laboral, y para sus abuelas el de la feminidad hegemónica y la identificación mujer-madre. Las madres de estas jóvenes dialogaron con el ideal de las suyas impulsadas por la revolución feminista y la liberación de la mujer, para apostar finalmente por desplazar la maternidad del centro de sus vidas (con la culpa y la angustia consiguientes), y desarrollarse profesionalmente y en la vida pública, tal y como se apostaba en el feminismo de la segunda ola. Pero muchas de las hijas de estas mujeres regresan al hogar y a la identidad maternal con devoción.
Como afirma la escritora francesa Virnie Linhart (19), en su novela L´effet maternal,
Leo muchas obras sobre las madres y las hijas. Hijas de mi generación que cuentan a sus madres. Me impresionan los puntos de semejanza entre las narraciones. Madres muy hermosas y muy locas que hacen sufrir mucho a su hija. Madres que pasan por delante de sus hijas porque no pueden hacer otra cosa. Madres que lo quieren todo. Porque es su momento y no quieren esperar. Porque ellas han visto a sus propias madres someterse al patriarcado y reproducir el esquema es insoportable. Porque el tiempo de la revolución sexual y de la liberación de la mujer ha llegado, y también el de la ambición y el éxito profesional […] no soportan más estar encerradas en una estructura opresiva, se trate del matrimonio o de la maternidad. Y cuando medimos el lugar de la mujer en la sociedad francesa antes del seísmo del 68, es imposible no adherirse a esta imperiosa necesidad de invertir el orden establecido, de tirar abajo reflejos y mecanismos que permitían hasta entonces y con la satisfacción general, su esclavitud (pág. 178).
Las jóvenes madres que se ejercitan en la maternidad intensiva hoy se desidentifican de estas madres-profesionales, como si pretendiesen cuidar de sus hijos como les hubiera gustado ser cuidadas por ellas. Massimo Recalcati (20) ha llamado a las madres que desplazan la maternidad para vivir como mujeres una vida profesional y de deseo, madres narcisistas, y las opone a las madres cocodrilo, apelativo que otorga a las madres protectoras tradicionales que siguen el ideal de la mística de la maternidad (entrega, sacrificio, anulación de sí mismas por los hijos).
Recalcati sigue así la famosa aseveración de Lacan; una aseveración que centra muy bien la consideración que el psicoanálisis ha tenido desde sus inicios de la madre castradora.
Es estar dentro de la boca de un cocodrilo, eso es la madre. No se sabe qué mosca puede llegar a picarle y, de repente, va y cierra la boca. Eso es el deseo de la madre. (Lacan, 1970, pág.118),
Freud idealizó la maternidad y su obra contribuyó a esa romantización del amor materno tanto como a la identificación de la mujer y la madre, al poner al hijo en el centro de los intereses de las mujeres, como sustituto del anhelado pene, imaginando un amor sin ambivalencias que nunca existió, como tampoco el orgasmo genital que propuso como el propio de las mujeres maduras y no clitoridianas (21). No obstante, Winnicott (22) tuvo presente las razones por las que una madre puede llegar a odiar a su bebé, aunque sin poder expresarlo abiertamente, bien es cierto; el daño que este odio pueda hacer al hijo no es intencionado de parte de la madre, según pensaba el psicoanalista inglés.
Si bien la mayoría de las madres que siguen la crianza de apego trabaja finalmente fuera de casa, la dedicación al hogar y los hijos se coloca en el primer plano de sus vidas como fuente de felicidad. Influencer, artistas de todas las disciplinas, escritoras como Luna Miguel, Carmen G. de la Cueva o fotógrafas como Muramay Kuri, por citar solo algunas de entre los cientos de “famosas” que también lo hacen, se fotografían con sus retoños mostrando la felicidad que les produce ser madres. Si nos detenemos en este hecho, observaremos que la persona del niño está incluida en la de la madre, como si no estuviese separado e individualizado; una madre que no teme mostrarlo en las redes como posesión narcisista, entendiendo narcisismo como lo hacen Manzano, Palacio y Zilkha(23), esto es:
… como narcisismo secundario, descrito en la teoría de M. Klein y Otto Kernberg como la existencia de una representación objetal del otro convertida en el propio self por los fantasmas de identificación introyectiva y proyectiva que pueden borrar total o parcialmente los límites entre sí mismo y el objeto (pag. 14).
Una relación narcisista de los padres con el niño que se opone a la relación objetal, en la que el niño es amado como ser diferenciado, y reconocido como un sujeto distinto de los padres.
No olvidemos tampoco la promesa de felicidad que impera en el liberalismo, y que la publicidad explota con entusiasmo: ser madre se vende como un producto más que promete la felicidad completa. Imitar estas conductas, exhibidas por influencer, es también un comportamiento automático en la modernidad tardía.
Se ha defendido que una de las razones de este regreso de las mujeres a la maternidad y al hogar ha sido que el trabajo fuera de casa no responde a las expectativas que prometía la revolución feminista: las mujeres siguen ganando menos dinero, siguen siendo expulsadas antes que los hombres del mercado laboral durante las crisis, y trabajan tres veces más en casa que sus compañeros. Este hecho se considera un factor importante de que “elijan” dedicarse plenamente a la crianza de los hijos y al cuidado de la casa.
Por otra parte, en la década de los 90 se produjo una caída sin precedentes de la natalidad en España, y se inicia una campaña pronatalista con la complicidad de los medios. Si la maternidad y la paternidad han estado siempre sometidas a los imperativos culturales, en estos momentos se ha vuelto a una romantización del ejercicio parental que se expresa en multitud de publicaciones y en la literatura que aborda el tema, precisamente, como dijimos, por la amenaza que representan los bajos índices de natalidad en Occidente.
No obstante, desde hace unos años, ha surgido también una eclosión de blogs y de textos reivindicando la figura de la mala madre, precisamente para huir de esa idealización de la maternidad convencional que la maternidad intensiva ha impuesto de nuevo con el beneplácito de los medios de comunicación, que replican estudios siempre positivos sobre la lactancia materna y olvidan las objeciones de otras investigaciones que cuestionan los enormes beneficios que se le atribuyen, y la ansiedad que despierta en las madres que no consiguen realizarla. La idealización impide siempre representar la ambivalencia.
Gran parte de la teoría psicoanalítica contribuyó a la invisibilización de la madre, convertida en simple medio para traer al bebé humano al mundo, o como madre patógena, origen del malestar de los hijos. La mística de la maternidad ha estado vinculada precisamente a esta invisibilidad de la mujer que hay en la madre, una invisibilización que continúa hasta hoy, si bien con aspectos nuevos. Victoria Sau (24) advirtió, junto a otras teóricas feministas, que la madre no existe, y que el interés por la infancia ha suplantado hasta tal punto el interés por la madre que no sabemos casi nada de ella (25).
Para Susanne Blaise, una vez eliminada la madre simbólica de la cultura, la religión, el poder y el lenguaje, los hombres pusieron en su lugar a un fantasma, al que designa con un término tomado de Gabrielle Rubin, Fantasmadre; explica, al respecto, Sau:
La Fantasmadre, viene a decirnos Blaise, sería la sustitución de la verdadera madre por los mitos más dispares sobre la misma: el hada y la bruja; la que puede dar todo el bien del mundo, pero también todo el mal del mundo. Es Lilith y es Eva, madre de toda la humanidad. Se encuentra en el folklore, en los cuentos, y en el inconsciente colectivo, debidamente vehiculizada por el terror masculino subsiguiente al matricidio primitivo.
Un matricidio primitivo que tiene que ver con la exclusión de la Madre del contrato social, que será siempre masculino, al ser considerada como mera portadora de la semilla paterna. La supresión del apellido materno implantado en muchas culturas da cuenta de esta negación del linaje femenino que instaura el patriarcado y las instituciones que lo encarnan. Pero con la revolución feminista la situación comenzó a cambiar.
La obra de Adrienne Rich (26), Nacemos de mujer, así como la de Jane Lazarre, El nudo materno (27), ambas publicadas en 1976, son emblemáticas respecto a cómo las mujeres comenzaron a apropiarse de la representación de una maternidad que hasta entonces había sido heterodesignada por los hombres, quienes crearon lo que Rich llamó “institución maternal”, idealizando la función materna para que satisficiese sus necesidades de apego y cuidados y garantizarse así un vínculo inmarcesible y eterno, obviando y borrando los sentimientos de las mujeres mismas, y por tanto, de las madres.
Cuando las mujeres toman la palabra la idealización de la maternidad se interrumpe, y la obra de Rich, Lazarre, Tony Morrison (28) (Beloved), o la mía misma (29) (Mi amor desgraciado), entre otras muchas, abunda en testimonios de la ambivalencia del amor maternal, hasta llegar a la actualidad, donde el discurso de la ambivalencia, y hasta del odio (30) se abre paso poco a poco. Las malas madres se enfrentan con sentido del humor a estas propuestas, aunque observamos una banalización también de los contenidos de sus publicaciones. Estas malas madres, como bien señala Marina Betaglio (31), no cuestionan en el fondo el amor materno, que sigue siendo un tabú, si bien ponen de manifiesto la discrepancia entre representaciones idealizadas de la maternidad y las experiencias personales como madres y profesionales de sus autoras. La experiencia de la maternidad contada por las propias madres ha inaugurado un nuevo género literario, las Momoirs, común en Inglaterra y Norteamérica, que se ha extendido en Italia y España (32).
Como dijimos arriba, la obra de Adrienne Richmarca un antes y un después en el reconocimiento de los sentimientos maternos y de las exigencias de la maternidad como institución.
Durante siglos nadie habló de estos sentimientos. Yo fui madre en el mundo norteamericano freudiano de la década de 1950, centrado en la familia y orientado al consumo. Mi marido hablaba con ansia de los hijos que tendríamos; mis suegros aguardaban el nacimiento del primer nieto. Yo no tenía idea de qué deseaba, de qué podía o no elegir. Sabía tan solo que tener un hijo suponía asumir plenamente la feminidad adulta, que era “demostrarme a mí misma” que era “como las demás mujeres. (pág.114)(33)
Rich nos cuenta sin tapujos la profunda ambivalencia de la maternidad: las olas de amor y de odio que caracterizan la relación con los hijos. La cólera que degrada y agota a la misma madre.
Fui atrapada por el estereotipo de la madre cuyo amor es “incondicional” y por las imágenes visuales y literarias de la maternidad como una identidad unívoca. Si yo sabía que había dentro de mí zonas que nunca concordarían con aquellas imágenes, ¿no eran estas zonas anormales, monstruosas?… No existe ninguna relación humana en la que puedas amar a la otra persona en todo momento (pág. 67)
Se ha pretendido que las mujeres, y sobre todo las madres, amen así, con una entrega sin ambivalencias ni fin, y es esa exigencia imposible de satisfacer la que genera gran parte del malestar de las mujeres-madres, al confrontarla con la realidad de sus propios sentimientos, que nunca están a la altura del mito del amor materno. Un mito que Norma Ferro (34) intentó desmontar analizando las gratificaciones que las mujeres podrían obtener de él para sostenerlo:
Su única propiedad privada son los hijos. Sin ellos su vida pierde sentido (pág. 122).
Pero todo el esfuerzo por mostrar las complejidades de la maternidad y de la parentalidad que emprendieron, también desde el psicoanálisis, Nancy Chodorow (35), Elisabeth Badinter(36), Jessica Benjamin(37), Irene Meler(38), Estella W. Weldon(39), Emilce Dio Bleichmar(40), se ha visto apartado por una fuerte ola que regresa a la idealización del ejercicio parental y que nos interroga sobre la capacidad que tiene el ser humano de constituir o no su deseo de forma que eluda los imperativos sociales hegemónicos.
El auge de la maternidad intensiva o total y de la paternidad positiva.
Siempre se está en peligro de romanti