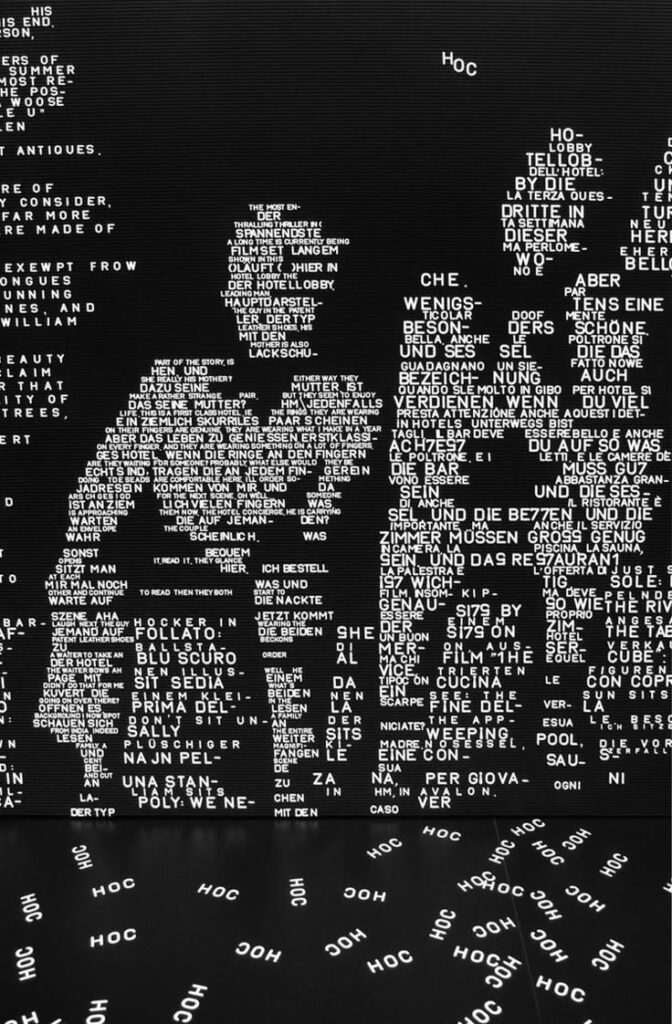Por Omar Acha
omaracha@gmail.com
Los gobiernos electos de Donald Trump, Viktor Orban o Javier Milei, admiten ser considerados bajo el común denominador de un fenómeno político epocal. Aquí los englobaré en la categoría de “ultraderecha” sin entrar en detalles, porque si existen diferencias entre ellos (por ejemplo, respecto del proteccionismo económico), los unifica una compartida hostilidad a la “izquierda”, el “comunismo” y el “wokismo”.
Es habitual hallar en las discusiones sobre la estrategia y táctica política de izquierdas ante la situación actual una discordancia conceptual. Por un lado, al explicar por qué llegamos a la presente situación, se apela a un examen complejo de las condiciones fundamentales que habilitaron un crecimiento geométrico de las opciones políticas ultraderechistas. En tal sentido se entrecruzan aspectos económicos, políticos, culturales, tecnológicos y subjetivos en una diversidad de temporalidades conjugando temas nacionales, subnacionales, regionales y globales. Por otro lado, al elaborar una propuesta política concreta, casi siempre atenida a las próximas elecciones (y siempre hay votaciones en el horizonte más o menos cercano), se utiliza un esquema de politicismo incondicionado para definir una orientación carente de toda relación sistemática con un enfoque no solo ideológico y táctico.
El resultado es un discurso intelectualmente endeble que conduce a una devaluación en la profundidad analítica, lo que es en sí mismo preocupante. Pero, sobre todo, deriva en un oportunismo que en nombre del combate electoral contra la ultraderecha diluye las posiciones de las izquierdas. En consecuencia, se requiere desarrollar un enfoque donde se despliegue una argumentación conceptualmente coherente en el diagnóstico de la situación y en la prospectiva política.
Organizaré los dos momentos en que se produce la alquimia del oportunismo de izquierdas alrededor de los nombres teóricos de Marx y Weber. Marx en cuanto pensador de la preeminencia de la objetividad capitalista como articuladora de una diversidad de dimensiones y tiempos impuestos a los sujetos. Dichos sujetos no son meras marionetas de una realidad autónoma. Pero sus acciones no pueden liberarse de las coerciones y límites que les imponen circunstancias no elegidas. Si procuran liberarse de las mismas, lo primero que deben hacer es incorporarlas a sus análisis políticos. Weber, en cambio, como teórico de la naturaleza caótica de lo real y de la política como trazado de posiciones al modo bélico. Neokantiano a su manera, la política al modo de Weber es entonces una acción incondicionada modalizada por la imposición de reglas ajenas a otros campos de la acción. Su clave es la autonomía de la política.
El oportunismo de izquierda descansa, si mi razonamiento es certero, en una concepción idealista y coyuntural de la política donde se olvidan los resortes analíticos del diagnóstico previo. El oportunismo, entonces, no reside en si la decisión política es más o menos radicalizada (renuncio a blandir un izquierdómetro), sino en el desacople entre los criterios esgrimidos en el diagnóstico de la situación y los utilizados en la definición del programa político adecuado al combate contra la ultraderecha.
Marx
El siglo XXI en occidente –e incluyo allí el lugar peculiar de América Latina– permite observar el ascenso electoral de opciones políticas e ideológicas de extrema derecha. La explicación del fenómeno exige una evaluación mayor a las situaciones nacionales pues la coincidencia cronológica difícilmente pueda ser fortuita. Sin la pretensión de establecer una relación determinista, pues no en todas partes ocurre lo mismo o lo hace de la misma manera, desde las izquierdas se tiende a proponer diagnósticos vinculados a la transformación de la matriz del capital que había impulsado durante el siglo XX un proceso de incorporación democrática de clase obrera. Esos diagnósticos suelen presuponer una cuestión aquí solo aludida, pero sin duda de relevancia: la derrota de la lucha revolucionaria del proyecto socialista en el siglo pasado y su gravísimo legado “totalitario” en la memoria política.
Me demoro, entonces, sobre las explicaciones en las izquierdas respecto del ascenso de la ultraderecha global. La noción de crisis se multiplica como resultado de mutaciones en lo económico, en lo social y en lo comunicacional, lo que se verifica en formas de subjetividad y en un giro individualista y cínico apto para recibir positivamente una novedosa oferta política de ultraderecha. Crisis económica por la dificultad del capital para recuperar una tasa de ganancia acorde a sus tiempos “gloriosos” de 1950-1980 en los que no solo conquistó un consenso de la clase obrera sino también lo hizo en un proceso formidable de expansión global clausurado con la derrota del socialismo burocrático. Sea que se lo conceptualice como posfordismo o capitalismo de plataformas, entre otras denominaciones posibles, se trata de una alteración del anterior régimen de acumulación industrial con bajo desempleo estructural. Se generó una fragmentación social y el surgimiento de bolsones de marginalidad al compás de un aumento del paro ocupacional, con un incremento galopante del empleo informal.
El Estado “neoliberal” se adaptó a esa situación procurando ajustar sus gastos y reduciendo las políticas de inclusión social vinculadas con el ideal del ascenso en la escala de las clases. Los “derechos” se desarticularon de las experiencias. Los hipermillonarios pudieron proclamar como una virtud el triunfo de una desigualdad sin par en la historia humana conocida. No es raro hallar en estos razonamientos alusiones a fases recientes del capitalismo, lo que les proporciona cierta cercanía con un análisis marxista o en cualquier caso uno donde se conciertan lo socio-económico con lo político y lo subjetivo.
La argumentación que enfatiza en las transformaciones del capitalismo suele remitir a la búsqueda de una explicación del voto popular e incluso de clase obrera para la ultraderecha. Un aspecto de esa mutación, coherente con la ruptura de patrones de inclusión y movilidad social previos, consiste en la individualización subjetiva potenciada por las redes sociales y el uso de tecnologías sustitutivas de la comunicación con los prójimos. Entonces se produce una reclusión cínica y competitiva conteste con una idea de sociedad como mercado de individuos hostiles. Aparentemente, las tecnologías de las redes sociales, la inteligencia artificial y las plataformas de comunicación y consumos generarían un desprendimiento de las lógicas del reconocimiento simbólico para instalar una competencia de átomos.
Esa fractura de los ideales de solidaridad y cooperación proclamados en los tiempos del “Estado social” son reemplazados por una reivindicación del interés particularizado y feroz. Por lo tanto, los discursos políticos sostenidos en un “Estado presente” garante del bienestar y la inclusión, la ampliación de derechos y la redistribución de un segmento de la riqueza, contrastan con una experiencia de expulsión, descenso social y aislamiento subjetivo. La promesa de una solución a través de la competencia en el mercado, la eliminación del Estado y de “la política” como un gasto innecesario destinado a la multiplicación de empleados parasitarios, tornan aceptable las ofertas ideológicas de ultraderecha. En cada país ocurrió según rasgos particulares y no siempre estuvieron destinados al triunfo.
Hay que reconocer la sofisticación de un análisis irreductible a una variable simple y consistente con una narrativa histórica que clausura el siglo XX y abre el escenario de los tiempos actuales. Explica la pérdida de consenso por parte de las variantes socialdemócratas o redistributivas orientadas a moderar los extremos de exclusión y empobrecimiento. Da cuenta por qué quienes viven del salario voten por ofertas políticas que prometen ajustes económicos, castigo a algún chivo expiatorio o soluciones mágicas.
No es sorprendente que ante ese escenario se produzca un viraje ideológico hacia la ultraderecha, pues también las opciones de centro-izquierda, de centro e incluso de centro-derecha, vistas como moderadas y conservadoras, se vieron perjudicadas por la emergencia de un discurso con altas expectativas: hacer nuevamente grandes a naciones que fueron potencias o tuvieron un destino de grandeza luego traicionado.
Hasta aquí, reducido a su núcleo teórico esencial, los rasgos prevalecientes en los diagnósticos de izquierda sobre los orígenes del presente.
Weber
¿Qué hacer ante ese escenario preocupante? ¿Qué programa político es el adecuado para combatir a la ultraderecha? Desde luego, primero se requiere un acuerdo respecto del diagnóstico del otro político, pues de ello se deriva la actitud a adoptar. El nombre empleado hasta aquí, el de ultraderecha, es aproximativo pues remite a una geografía política moderna que, si no es necesariamente inadecuada, es topológica y no refiere a sus rasgos constitutivos. Se han propuesto los términos de neofascismo o populismo de derecha, entre muchos otros, pero apenas se avanza en una descripción detallada de tales ultraderechas, la capacidad explicativa de esas etiquetas se torna crecientemente vaga y alegórica. Posiblemente cuando se agote el ciclo ultraderechista sea viable una categorización más convincente. Lo incierto es si nos encontramos ante un fenómeno transitorio o si, como lo sugiere el análisis estructural, pasó de un hecho de minorías intensas a actor permanente de las porfías políticas en el siglo.
En cualquier caso, el desafío para las izquierdas consiste en plantear una oposición social, cultural y política al ascenso de la ultraderecha. En el plano de las reacciones sociales y culturales, los distintos escenarios suelen revelar un activismo protestatario relativamente ágil y rico. Por ejemplo, en el caso argentino, los paros generales del movimiento obrero, las manifestaciones multitudinarias en defensa de la universidad pública y el Conicet, las movilizaciones de los jubilados, los reclamos por el financiamiento de establecimientos públicos prestigiosos como el Hospital Garrahan y la demanda de mantenimiento de auxilio por la situación de discapacidad, pusieron un freno limitado ante una ofensiva del gobierno libertariano de Milei cuyas promesas de recorte del gasto público son radicales. Aunque de manera deshonesta pues supone una meta inflacionaria inverosímil (10,1%), en el presupuesto nacional para el año 2026 la gestión libertariana se vio constreñida a contemplar un aumento moderado de las partidas para esos núcleos de resistencia social y política. Eso ocurrió porque la sociedad civil argentina, al menos en parte, muestra la tenacidad de una cultura de resistencia, superpuesta a las propias contradicciones gubernamentales y a las falencias de un plan económico recesivo que le generó una primera y dolorosa derrota electoral. La dificultad reside en cómo pasar a la ofensiva, y esa tarea requiere una discusión política todavía pendiente.
La mención de una ofensiva resultará sorprendente. En efecto, el avance ultraderechista, el ataque declarado a persuasiones antes consideradas definitivamente conquistadas (como la merma de la desigualdad y la ampliación de los derechos democráticos), el grado de destrucción de los ingresos obreros y la orientación regresiva de las políticas impositivas, por no mencionar las cuestiones ambientales y de diversidad sexual, sugiere la conveniencia de una reagrupación que al menos frene la agresión ultraderechista y permita una recomposición progresista. Se trataría, en ese orden de ideas, de una agregación de sectores moderados, democráticos y la izquierda, para presentar una oferta electoral que posibilite recuperar el terreno perdido en los últimos años.
Es llamativo que en razonamientos de esta índole la argumentación sea esencialmente política y superestructural. Los elementos “marxistas” presentes en el diagnóstico de lo que conduce a la situación contemporánea son olvidados y sustituidos por otros elementos “weberianos” justificados en las ideas o en la autonomía de la política. Las condiciones histórico-estructurales dejan de tener importancia para situar la discusión en el plano inmediato y electoral. La interrogación es la siguiente: ¿cómo construir un frente político capaz de derrotar en las próximas elecciones a las candidaturas de ultraderecha? Una premisa de esa carencia de restricciones dada por la lógica oposicional es la urgencia de lograr un declive electoral de la ultraderecha, a la que se subordinan las diferencias programáticas de las agrupaciones coaligadas.
De manera que hallamos una divergencia entre un primer momento sofisticado del pensamiento político, en el que se conectan marcos objetivos e implicancias subjetivas, transiciones de mediana duración y contingencias por definición impredecibles (a menudo es el atribuido a la pandemia del Covid-19), y un segundo momento teórica y empíricamente pobre de un schmittianismo cuyo propósito es “no hacerle el juego a la derecha”: se trata de agrupar a todos los opositores a la ultraderecha para derrotarla y ver luego qué hacer.
Lo que me interesa enfatizar es que ese presunto realismo político descansa en una evasión de todo análisis complejo y multidimensional sobre hacia dónde se orienta una estrategia de izquierda. Al postergar tal discusión, bajo la premisa de que el frente anti-derechista victorioso constituye un escenario más propicio para plantear un programa de izquierda, se presupone la viabilidad política de una dialéctica donde el Frente Popular inauguraría un espacio para el debate hacia el cambio social. Mi objeción al respecto es que el conjunto del razonamiento previo es incompatible con esa esperanza. En efecto, las razones que habilitaron los triunfos ultraderechistas –esto es, las que les permitieron ser más que sectas marginales o think thanks pro patronales sin mayor relevancia política– no han dejado de operar. ¿Por qué habrían de cesar el día después de su quebranto electoral?
Ante una eventual derrota electoral de las ultraderechas nacionales, el capitalismo global y de plataformas continuarán operando, del mismo modo que las eficacias subjetivas de las redes sociales y las fake news. Por lo tanto, una oferta política responsable ante la convocatoria a un electorado debe asumir también esas condiciones estructurales en su programa de acción futuro. Por eso no pueden ser relegadas en favor de un inmediatismo cortoplacista.
Dicho en otras palabras, incluso ante la urgencia de constituir alianzas rumbo a un comicio en el que se procura debilitar al programa político de la ultraderecha, la mera adición opositora sin una discusión estratégica de “¿hacia dónde queremos ir?”, carente entonces de una definición que involucre las cuestiones estructurales y coyunturales, activas en el diagnóstico, devalúa la calidad del análisis. Y, por ende, la posibilidad de salir del círculo infernal de inflación, devaluación y recesión que, salvo breves momentos de reflujo, parecen haberse conformado como el destino de este país del fin del mundo. El oportunismo consiste, justamente, en reducir la acción política al tiempo inmediato de la coyuntura y a la dicotomía amigo/enemigo, con un campo político roturado solo discursivamente. Weber reemplazó a Marx.
Epílogo
Así las cosas, este breve artículo es una protesta contra el oportunismo de izquierda en política. En modo alguno, esa impugnación debe confundirse con la consideración estrafalaria de que la teoría rige los imponderables de la intervención práctica en circunstancias singulares. Eso sería un idealismo (la imposición de una idea sobre la realidad compleja), la vía real de toda derrota. En cambio, entiendo por oportunismo la subordinación de un programa estratégico que avasalla su táctica a la coyuntura de la acumulación electoral sin consideraciones conceptuales. Así sucede, por caso, cuando se plantea la imperiosa exigencia de unir orientaciones ideológicas bien distintas para derrotar a un enemigo común.
No se trata de sectarismo o ultra-izquierdismo, ni de un gesto de minoría intensa asediada por el narcisismo de las pequeñas diferencias. Se trata de una idea de la acción política que incluya el análisis estratégico y lo táctico (las decisiones orientadas a la decisión coyuntural una vez consideradas las relaciones de fuerzas reales) de un modo coherente. Por el contrario, la sujeción del programa político a la circunstancia, con el argumento de que luego de vencer a la ultraderecha estarán dadas mejores condiciones para defender las posiciones propias ante la centro-izquierda o el extremo centro, constituye la opción oportunista.
Entiendo que esa es la función de mentar un fascismo, con la falsa idea de que se estaría reiterando el error de las izquierdas alemanas ante el ascendente nazismo a principios de la década de 1930. Trasladar ese escenario a la Argentina de 2025 es forzado y nada convincente. Es un abracadabra que pretende legitimar el seguidismo de una política conciliadora, por cierto, menos brutal que la fórmula libertariana, con las condiciones generadoras de las crisis de las que emergió este escenario deplorable.
Todo el espectro político paga el impuesto a las exigencias de la realidad histórica del capitalismo en la Argentina. Lo hizo el kirchnerismo cuando vio agotarse su periodo dorado de “la década ganada”, momento en que los factores internos (crisis de la balanza de pagos, inflación, pobreza en aumento) y los externos (modificación de los términos de intercambio, devaluación del dólar, aumento de la tasa de interés por la Reserva Federal norteamericana) quebraron la consistencia de su oferta política. Y lo hace ahora mismo con el programa revolucionario ultraderechista de Milei. Se comprende entonces la falsedad de que “la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”, o que el porvenir del país se determina dentro de sus fronteras nacionales. El presidente libertariano tuvo que comprender al capitalismo como algo más intrincado e inmanejable que la suma de numerosos individuos egoístas intercambiando bienes. Y desde luego, lo mismo es válido para quienes se encuentran en las antípodas de la política libertariana. En efecto, ¿por qué las izquierdas deberían eximirse de aplicar a su estrategia política los elementos estructurales operantes en su análisis de cómo llegamos al momento histórico actual?
La política no es el arte de lo posible. No lo es porque lo posible obedece a matrices de posibilidad, cuyo cambio es fundamental considerar para delimitar el alcance de los límites y las aperturas al cambio sostenible. En la Argentina, eso involucra incorporar temas intratables para la política tradicional: la trampa creciente de la deuda externa, la necesidad de un control del comercio exterior y una reforma decisiva del sistema impositivo en sentido progresivo, la nacionalización del sistema bancario para evitar los procesos reiterados de especulación y fuga de divisas, entre otras medidas compatibles con la proyección de una construcción en el mediano plazo de una voluntad popular mayoritaria de transición al socialismo.
En cambio, el cortoplacismo oportunista que deja de lado en la temporada electoral las dimensiones estructurales genera una deflación conceptual para resolver todo en un frente anti-Milei (o anti-Trump o anti-Orban) sin densidad teórica ni precisión táctica. Es que, en efecto, el oportunismo de izquierda, antes de encarnar la superación de las dificultades de la orientación política de izquierda para construir una voluntad popular y obrera enderezada a transformar la sociedad (que según enseñó el siglo XX no puede ser realizada “en un solo país”), pretende cortar con un sable oportunista el nudo gordiano todavía irresuelto de cómo constituir una estrategia creíble para las grandes mayorías trabajadoras que permita superar la rueda infinita de destrucción social, inflación, ajustes brutales, endeudamiento y devaluación. Es un deber de la izquierda evadir las ilusiones y mitos propios de la política burguesa tradicional. No es sencillo, pero ciertamente el oportunismo es el camino menos idóneo para alcanzar esa meta, pues solo legitima (en la modesta contribución de los grupúsculos de izquierda) una repetición de lo mismo y una capitulación intelectual.